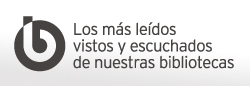José Fernández Sánchez
José Fernández Sánchez
Cuando el mundo era Ablaña
(págs. 98-100)
Ed. El Museo Universal
(Incluido también en Memorias de un niño de Moscú, Ed. Planeta, págs.43-44)
En Ablaña no teníamos librería ni quiosco de prensa. De tarde en tarde mi padre me traía de Mieres un tebeo, o un librito, que cuando me gustaba llegaba a aprendérmelo de memoria.
Esos libros después me servían para el intercambio con otros muchachos. Los libros ajenos había que devolverlos poco menos que a fecha fija, de lo contrario podías quedar privado de lecturas hasta que pudieras ofrecer un libro lo suficientemente apetecible como para que te perdonaran la infracción. Pero todos estábamos interesados en la fluidez del intercambio.
De esta forma me acostumbré a leer pronto y a barrisco: libros de la editorial Molino, argumentos novelados de películas de la Colección Cinema, La Novela Aventura, números atrasados del Campeón y del As, tebeos. Y muchas novelas de Nick Carter, unos libritos en octavo en sesenta y cuatro páginas. El hecho de que todas las historias ocuparan el mismo número de páginas me tenía un tanto mosqueado.
Tampoco me perdía El Socialista y el Avance, a los que estaba suscrito mi padre. Entre los libros serios me conmovió uno, al que le faltaban los primeros capítulos; más tarde supe que se trataba de La buena tierra, de Pearl Buck. También me agradó un libro del ruso Nikolái Garin. Eran ejemplares muy sobados, con la cubierta resbaladiza como baraja de taberna, que olían a hogar de pobre. Así, pasando de lo sublime a lo abyecto y viceversa, me hice devorador de libros, más que lector. En la escuela teníamos varios ejemplares del Quijote, que el maestro repartía para que lo fuéramos leyendo en voz alta, pero esta lectura obligatoria no tenía nada que ver con el placer de leer. Era como el jarabe dulce para la tos.
Yo soñaba con un armario lleno de libros nuevos para mí solo. Para leerlos y para alinear sus lomos y pasarles de cuando en cuando revista, como a una guardia de honor.
El día que abrieron la biblioteca del Centro Obrero, mi padre eligió para mí La vuelta al mundo en ochenta días, de la editorial Sopena. Era un ejemplar completamente nuevo. El autor se llamaba Julio, un nombre excesivamente simple para un libro tan hermoso. Las pastas de cartoné crujían al abrirlas y las páginas olían a tinta reciente y a papel intacto. Ocurrió esto en sábado y lo estuve leyendo en la cocina, hasta que mi madre me mandó a la cama. A la mañana siguiente reanudé la lectura recogiendo sobre las páginas el resplandor que se colaba por las contraventanas. Mis hermanos se levantaron, en la cocina ya había ruido de vajilla, pero yo continuaba leyendo frenéticamente, temiendo que mi madre me obligara a levantarme, con la consiguiente pérdida de tiempo para lavarme, vestirme y desayunar.
Era el primer libro estrenado por mí y por eso lo que en él se decía era como escrito para mí solo. Ningún otro libro me ha gustado tanto: solo éste excitaba la vista, el olfato, el tacto y hasta el oído y todo ello de un golpe.
Poco después estalló la Revolución de Octubre de 1934 y durante la represión fue clausurado el Centro Obrero y requisada la biblioteca.