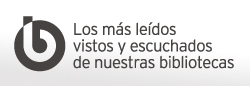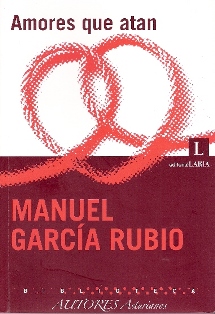 Manuel García Rubio
Manuel García Rubio
Amores que atan (La registradora)
(Págs. 9-13)
Laria
Vaya por delante que yo no sé escribir. Nunca supe escribir: ni ahora ni antes. Antes menos, claro. No es que me hubiera negado a aprender. Al contrario. Desde niño puse especial empeño en sumergi.rme en los misterios de la lengua, pero las cosas no me salían. Se lo explicó un maestro a mis padres: «El chiquillo -dijo- no está dotado para la literatura, qué le vamos a hacer». No hicieron nada. Me dejaron por imposible. Y lo comprendo. Con el lápiz para mí solo, me salían retahílas de palabras sin sentido, deslabonadas, que empezaban hablando de lo hermosa que era mi madre y terminaban con los saltos acrobáticos de un chimpancé, y todo sin solución de continuidad, que es como creo que se dice, y parece que se dice lo contrario. (…)
Pero apareció ella. El colmado estaba situado en la plaza de El Fontán, muy cerca de la biblioteca pública; en una de cuyas dependencias se encontraba el registro de la propiedad intelectual, del que aquella mujer era la encargada. Venía, según pude averiguar, de Valladolid, y vivía sola en la ciudad. Sé que en este punto debería detenerme para hacer su descripción. Así lo mandan los manuales. Pero no quiero incurrir en el riesgo de confundir al lector con comentarios que, por perfectos que llegaran a ser (y ya advertí de lo que soy capaz en lances de escritura), estarían muy lejos de transmitir un ápice de sus encantos. Sólo diré que no hubo tendero, guardia urbano, funcionario o estudiante que, habiéndola conocido, no se hubiera enamorado arrebatadamente de ella. Se llamaba (se sigue llamando porque, felizmente, todavía vive y acabará enterrándonos a todos) Flor.
Yo la veía cruzar todas las mañanas el patio del mercado rumbo a su trabajo: el rostro risueño, las piernas largas, la cadencia de sus movimientos decidida y segura. Pasaba ante mi tienda, a veces se detenía atraída por el cartel que, en el escaparate, anunciaba una oferta de detergentes y de inmediato emprendía su camino, desconsideradamente ajena a las miradas con las que mi alma intentaba asirse a su silencio. Sólo en una ocasión irrumpió en mi modesto colmado, pero fue para pedirme botones de nácar, que yo no tenía. Dos días más tarde me proveí de ellos: los coloqué en la vitrina y aguardé a que Flor me diera una nueva oportunidad. Aún los conservo en mi casa como recuerdo oprobioso de su indiferencia.
Pero, a la postre, no sucumbí al desánimo. Su sola presencia en la plaza, el hecho de saberla cerca de mí, la certeza de que a una hora determinada del día podría mirada y hacerla mía, siquiera en sueños, me llenaba de una energía motriz insospechada. Notaba cómo se me hinchaban los pulmones, el corazón me cabalgaba en el pecho (lo siento, pero hay tópicos inexcusables) y entonces me emplazaba a mí mismo para las más temerarias hazañas con tal de llamar su atención, de que reparara en mí y en mi abrasador desasosiego. Es verdad que, como en un embrujo, tan pronto desaparecía de mi vista yo caía en un acceso de melancolía del que no me recuperaba sino hasta el día siguiente, cuando Flor reaparecía bajo el primer soportal de la plaza con su rostro risueño, con sus piernas largas, con la cadencia de sus movimientos decidida y segura. Pero esas eternas horas de decaimiento no hacían más que elevar la emoción del instante en que la veía al rango del éxtasis, de ese arrebato místico del que sólo se regresa ebrio y confuso pero feliz. Ebrio y confuso pero feliz: así me pasaba las horas pensando en Flor.
Pronto comprendí que, para la registradora, yo no era sino un individuo anónimo perdido en la bruma homogénea y gris de la ciudad, a lo sumo un corifeo de saldo colado de matute en su vida; y mi silencio, ese silencio idiota con el que me babeaba al veda caminar, no más que un zumbido ronroneante en la música celeste de sus pensamientos. Jamás conseguiría, pues, que Flor me dedicara una sola mirada mientras yo permaneciera anclado en la indolencia, sometido al dictado puntual de mis clientes, con la sola perspectiva del qué me pedirán mañana, si guisantes, o patatas, o tomates; sin un proyecto vital a largo plazo, en fin, en el que imaginarme dueño de un destino digno de ser compartido.
Me lo dijo sin ambages un escritor que solía visitar el registro por motivos profesionales y que, con la misma frecuencia, previamente, adquiría en mi establecimiento chicles de menta, sin duda porque desconfiaba del comportamiento de su aliento en la distancia corta con la que habría de vérselas con Flor. Se llamaba (también se sigue llamando, aunque me temo que por poco tiempo) don Manuel Monteserín Fonseca, y yo lo tenía por hombre prudente y sabio, amén de digno de toda confianza.
-Escriba usted, hombre de Dios, que a ese tipo de mujeres sólo se las gana por el intelecto. Escriba usted y, sobre todo, no se olvide de registrar su obra, que, si no, la señorita Flor no se entera.
No me pareció mal consejo, aunque imposible de llevar a la práctica dada mi ya comentada torpeza para enlazar el sujeto, el verbo y el predicado sin rechinar. Pero he aquí que, entonces, pude reparar en el enorme número de hombres (jóvenes y adultos) que diariamente acudía al registro con libretos de todas las clases, desde cuadernillos y hojas volanderas hasta mamotretos mastodónticos, pasando por libretas escritas a mano con mimo parvulario y hasta folios sueltos con poemas de un solo verso. Sentí temor y envidia. Temor, porque resultaba obvio que todos ellos habían comprendido antes que yo dónde se hallaba el flanco débil de la registradora: acaso me hubieran ganado por la mano. Envidia porque, dando por cierto que muy pocos de aquellos hombres portaran bajo el brazo algo que mereciera el trabajo de ser inscrito, aún era más cierto que, con su gesto, exhibían un coraje del que yo me declaraba miserablemente desprovisto.