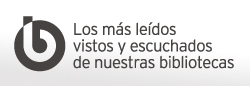(Tuña –Tineo–, 1960). Referencia imprescindible en la cultura asturiana de los últimos veinte años, Antón García es escritor, editor –responsable hasta hace unos meses de la editorial Trabe–, traductor y estudioso de la literatura asturiana. Imprescindible también es su extensa bibliografía, variada en sus géneros y temática.
(Tuña –Tineo–, 1960). Referencia imprescindible en la cultura asturiana de los últimos veinte años, Antón García es escritor, editor –responsable hasta hace unos meses de la editorial Trabe–, traductor y estudioso de la literatura asturiana. Imprescindible también es su extensa bibliografía, variada en sus géneros y temática.
Destaca su creación poética, que acaba de ser recogida en el volumen La mirada aliella (Ateneo de Gijón,2007) donde aparecen poemas ya publicados en los tres libros editados por el autor –Estoiru (1984), Los díes repetíos (1989) y Venti poemes (1998)– y otros que ven la luz por vez primera. En su narrativa ocupa un destacado lugar la que hoy por hoy es una de las novelas más leídas de la literatura asturiana, Díes de muncho (XVIII Premio Xosefa Xovellanos. Trabe, 1998).
MALETAS Y LIBROS
Ya escribí alguna vez que en los pueblos las cosas importantes se guardaban en arcas o baúles. Por eso mi padre conservaba los restos de su biblioteca en una maleta, sobre el armario. Así también, en baúles, almacenaba sus libros mi primo César, uno de los primeros socios del Círculo de Lectores en Asturias.
Un día, mi maestro de primeras letras, Alfredo Rey, Don Alfredo, decidió crear en la escuela de nenos de Tuña una biblioteca. Estoy hablando de los años sesenta, cuando niños y niñas estudiábamos separados, nosotros en la casa escuela del pueblo y ellas en un local bajo la panera de la casa de Doña María. Alfredo, primo de mi padre, había nacido en la casa de Alexandro de Merías hacia 1911. De familia campesina, fue de los primeras personas con estudios reglados no religiosos de la zona y, según cuentan, un entusiasta partidario del progreso educativo y modernizador de la República. Amigo de Juan Uría, excavó con él el dolmen de Merías. No llegó a meterse en más política que sus clases y la defensa de la legalidad establecida, la republicana, pero le valió para sufrir cárcel, malos tratos y formar parte de las largas listas de maestros represaliados: después de la guerra el fascismo vencedor anuló las oposiciones republicanas y convocó otras que primaban a los excombatientes, excautivos, falangistas y demás. Pero su vocación de maestro era superior a las trabas que le ponían y consiguió volver al magisterio, tal vez renunciando a bastantes de sus creencias. Por ejemplo, cuando ya nadie cantaba los cánticos fascistas para entrar y salir de clase, los niños de la escuela de Tuña seguíamos entonando el Cara al Sol. El pobre Alfredo había aprendido bien, a sangre y fuego, aquella lección del franquismo.
Pero no había olvidado todo lo que el krausismo le había inspirado. Seguía creyendo que la biblioteca es el depósito del conocimiento, y sufría viendo cómo los jóvenes, aunque quisieran, no podían acercarse a un libro porque la biblioteca más cercana estaba a quince kilómetros, una distancia entonces insalvable. Cuando consiguió, a mediados de los sesenta, la plaza de maestro de niños en Tuña, se propuso formar una biblioteca para el pueblo. Convenció a los vecinos para que hiciesen modestísimas aportaciones dinerarias, revolvió las rancias instituciones del franquismo para que donasen libros. A Ulpiano, el anciano carpintero, también primo nuestro, le pidió una estantería para los libros. La hizo con forma de ele, de una pieza, pintada de azul celeste. Aquel mamotreto nada tenía que ver con los hermosos armarios de estilo victoriano que el artesano había hecho en su juventud. Alfredo hubiese querido un mueble con estantes regulables, pero Ulpiano nunca había visto algo así e hizo lo que pudo.
La biblioteca estaba dentro de la escuela unitaria, en la parte de atrás del aula, a la derecha. El maestro involucró a los críos mayores y medianos como bibliotecarios. Por rotación, cumplían un horario al frente de ella. Recibían las novedades, las fichaban, les ponían el sello y el tejuelo, despachaban los libros a los socios, en fin, el trabajo habitual. En algún momento aquella pequeña biblioteca de Tuña entró a formar parte del circuito que recorría la maleta circulante del Centro Coordinador de Bibliotecas de Oviedo. Que viniesen los libros como si fuesen equipaje no nos asombraba: desde bien pequeños teníamos los libros asociados con maletas y baúles. Su llegada al pueblo, en el autobús de línea, era todo un acontecimiento para los críos y para el maestro: los mayores bajaban al bar del Torro a recogerla, la transportaban por turnos hasta la escuela, y abrirla sobre la mesa del bibliotecario (en el rincón del aula) suponía participar en una fiesta maravillosa de color y letras. No duró mucho aquel sueño. El 23 de septiembre de 1968 los críos llevamos un susto: mientras nos daba clase, un derrame cerebral acababa con el maestro. A su sustituto, un zamorano muy fino y enfermizo, no le interesaba nada aquella carga que le había dejado su antecesor, y al siguiente, un gallego que ni siquiera era maestro, creo recordar que menos. Así que los tres o cuatro años que duró la pequeña biblioteca de la escuela de Tuña quedaron como un paréntesis en la historia particular del pueblo, y como un recuerdo imborrable para los que participamos, sin saberlo, en una aventura cultural que había empezado mucho antes, cuando los regeneracionistas pensaron que sería bueno cerrar con doble llave el sepulcro del Cid. Pero yo sólo tenía ocho años y empezaba a leer.