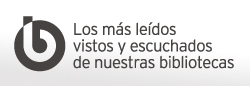(Oviedo, 1969). Colaborador habitual del diario El Comercio, en 2005 ve la luz su primer libro de relatos: Perversiones (C y Ediciones del Norte), a los que seguirían, con Septem Editorial, el original libro de microrelatos El día más feliz de mi vida fue cuando se estrelló el camión de Foskitos (2006), Pasajero en Asturias (2007) y Solos (2008), en el que incluye el relato que le permitió alzarse con el XLV Concurso Internacional de Cuentos de Lena. Realizó su primera incursión en la literatura infantil con Tino y la alfombra mágica (Hotel Papel, 2008).
(Oviedo, 1969). Colaborador habitual del diario El Comercio, en 2005 ve la luz su primer libro de relatos: Perversiones (C y Ediciones del Norte), a los que seguirían, con Septem Editorial, el original libro de microrelatos El día más feliz de mi vida fue cuando se estrelló el camión de Foskitos (2006), Pasajero en Asturias (2007) y Solos (2008), en el que incluye el relato que le permitió alzarse con el XLV Concurso Internacional de Cuentos de Lena. Realizó su primera incursión en la literatura infantil con Tino y la alfombra mágica (Hotel Papel, 2008).
Si tengo que pensar en el sitio de mi recreo, en una patria, en un lugar más allá de mis zapatillas que considere propio lejos de un entorno sentimental familiar o de amigos, no hay nada más cercano a ese concepto que una biblioteca. Y no me gustaría que fuera mi propia colección de libros, tan limitada a unos gustos que además intento cambiar en cuanto puedo. Tengo muy presente una idea que expresó magistralmente mi amigo bibliotecario y lector empedernido Comodoro Enterría: vaya dilema que te regalen un libro, porque sí, está muy bien, lo lees y lo disfrutas, pero luego lo tienes que tener ahí en casa toda la vida, ocupando sitio y criando polvo. Una buena biblioteca pública, donde sin duda estarán casi todos los libros que considero imprescindibles, donde habrá un equipo de personas que los ordenen adecuadamente mientras no ocupan sitio en mi casa ni crían polvo, ahí podría retirarme a pasar el resto.
Esa canción de Antonio Vega que se titula El sitio de mi recreo provocará en cada oyente una evocación distinta. Esa es la genialidad de una letra suficientemente ambigua y precisa para que cada uno la sienta propia. Uno de los abismos en los que me perdí, me recreé y me encontré fue la Biblioteca Pública Infantil y Juvenil que estaba en la calle San Vicente de Oviedo. Un recreo del que quisiera no haber oído nunca el timbre de regreso a clase.
Aquel lugar albergó los sueños lectores de una amplia generación ovetense incluso cuando llovía. El vicio lector era imparable. Recuerdo cuando llegaba y en el vestíbulo que precedía a la sala, nada más empujar una puerta tan pesada y repintada que parecía almacenar pintura a base de plomo, te encontrabas una montaña de abrigos, anoraks y chubasqueros. Algo nos decía a los viejos socios —aún llevando pantalón corto— que debajo de toda aquella montaña de ropa de abrigo había una mesa sobre la que alguien, un adelantado, había dejado su impedimenta para disfrutar cómodamente del recreo literario, y naturalmente los siguientes pensaron eso era el ropero. Era importante entrar libre de cargas ante aquel universo de posibilidades.
Pero antes de entrar allí hubo otras cosas.
Estuvieron las Joyas Literarias Juveniles (aquellas historietas que adaptaban obras de Julio Verne, R.L. Stevenson, Salgari, Mark Twain e incluso Poe y Dickens). Ese fue mi primer contacto con la narración escrita. Estaban también los Don Miki, y aquellos cómics en pequeño formato de Ediciones Novaro que hoy se pagan a precio de oro. Otros héroes como El Cachorro, Rex Ryder, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín, Mortadelo y Filemón, El Llanero Solitario, Tarzán, Supermán, Batman…
Un día a la semana, en el colegio San Pablo (donde fui de cinco a siete años), los alumnos llevábamos nuestros cómics para intercambiarlos con los compañeros, supongo que era una actividad de animación a la lectura, al menos para mí lo fue. Pero era un campo muy limitado, pronto estaban leídos todos los interesantes.
Mi madre, que solía ir al Fontán a hacer la compra, me descubrió un lugar que no se puede olvidar. Era un puesto que estaba en el arco más cercano a la Plaza de la Carne, como yo la llamaba. Me llevó hasta allí con mi ejemplar de 20.000 leguas de viaje submarino, un cuento nuevecito que había leído apenas un par de veces. Aquella señora se ocultaba tras montañas de libros: novelas de amor, del oeste, de guerra, por supuesto tebeos de todo tipo, fotonovelas, tal vez revistas que no estaban tan a la vista para un renacuajo. Su negocio consistía en el trueque bajo comisión: podías cambiar tu ejemplar por un semejante pagando tres pesetas. Recuerdo cómo se agachó y sacó un fajo de Joyas, algunas de ellas tan ajadas que era inevitable pensar por cuántas manos y de qué calaña habrían pasado. Yo sólo tenía una, y eso significaba una por otra. Fui pasándolas como cromos repetidos hasta que encontré una portada que no conocía: El señor de Ballantrae. Y aquel intercambio se convirtió en rutina, siempre que mi madre tuviera las tres pesetas.
Recuerdo cómo buscaba el inencontrable Miguel Strogoff que era el número uno de los títulos, con aquel dibujo del correo del zar cuchillo en mano ante un oso que amenazaba la vida de su amada Nadia. Nunca fue posible. Hasta que llegó eBay, y pagué cara mi afición el año pasado.
Fue mi madre la que me llevó a la biblioteca. Al fin y al cabo su padre Leoncio, mi abuelo al que no conocí, creó la Biblioteca Príncipe de Asturias en Castrocalbón, su pueblo leonés, así que la querencia familiar por los libros estaba en casa. También mi abuela Oliva tuvo que ver en esta pasión, ella siempre amó los libros, y transmitía su vitalidad; todavía tenemos una colección de novelas de Julio Verne que un desaprensivo vendedor le endilgó una mañana sola en casa, tal vez ya empezaba a olvidar el nombre de sus nietos, pero el amor a los libros lo tendrá hasta el final.
Con siete años me llevó mi madre a la biblioteca. Recuerdo el miedo que me dio al principio aquel lugar tan grande lleno de chavales que leían o deambulaban en silencio. Y el señor mayor de la bata azul que tenía tan mal genio.
Pero pronto todas mis impresiones iniciales fueron cambiando. Para mí no había lugar más acogedor, aquel señor no era tan malo, lo difícil era conseguir sentarse en uno de los sillones que estaban ante el ventanal y, sobre todo, la cantidad de libros al alcance me parecía un abismo fascinante.
Mi compañero de exploración Alfredo me descubrió el Museo Arqueológico que estaba al lado, así que los sábados se convirtió en nuestro divertimento añadido libros en mano.
Conservo mi carné de la biblioteca, con su número de socio 6437 (olvídense desaprensivos ladrones de tarjetas de crédito, no es ese el número secreto). El otro día llevé a mi hijo de ocho años hasta mi mesita de noche para mostrarle el documento más importante que tengo. Con él pude llegar a todos los lugares y momentos del mundo que puedas imaginar, le dije. ¿Pero cuando tú eras pequeño ya existía la Wii?
Mi pequeña tarjeta azul le aburre un poco. Pero sé que se ríe en la cama cuando lee Superlópez. Es un principio.