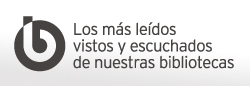Comadres
Pilar Sánchez Vicente
(Págs.89-91)
KRK
Cuando retorné a Salitre, tardé casi un mes en ir al Ateneo, aunque era uno de los pocos lugares a los cuales quería volver. Había retrasado la visita porque no sabía qué podía encontrar ni si iba a derrumbarme enteramente. Era un edificio modernista, precioso, y lo sigue siendo, declarado al fin monumento histórico, libre de las especulaciones que lo amenazaban. Aún conservaba algunos cuadros de entonces en las paredes, aunque estaba muy arreglado por dentro y por fuera. Como era temprano, los parroquianos eran en su mayoría jubilados. Allí estaban, con tantos años como las propias estanterías, sentados en ajados butacones hojeando los periódicos, tan blancos entre tanto pergamino. Los ancianos leen los diarios con dificultad, a través de gruesos cristales; ojillos acuosos, infantiles, nostálgicos, que imaginan más que entienden ese mundo que ya no saben interpretar, cuyos códigos se escapan con la memoria, que habita en la realidad de sus propias fantasías.
Me dirigí a la biblioteca. Me llevaban, desde muy pequeña, a sacar libros todos los viernes. El bibliotecario se llamaba Servando, y le recuerdo con su traje gris, el pelo ralo y muy fijado con brillantina, las gafas de montura dorada, a juego con el oro de sus dientes pulidos. Atendía en un mostrador de madera de roble con remaches de latón. A sus espaldas, ocultos tras una puerta metálica y hermética que apenas se entreabría, se conservaban verdaderos tesoros. En el depósito, las estanterías unían suelo y techo y estaban atestadas de libros por ambos lados, perfectamente clasificados y escrupulosamente identificados mediante un tejuelo ribeteado, con sus tapas de piel y cartón uniformes, en colores azules y rojos. Ejemplares de papel grueso y amarillento, crujiente, que eran desinfectados en una cámara oscura y misteriosa, donde se impregnaban de un olor dulzón y pegadizo, que llevabas contigo el tiempo que duraba el préstamo. El depósito era un área restringida, no estaba permitido el acceso al público. Excepto a Helena, la mejor clienta que nunca tuvo aquel servicio. Y con ella las demás, pero nunca cuando nos veían.
Veinte años después el mostrador seguía en el mismo lugar, pero en lugar de Servando había una chica joven, eficiente y animada, que trataba con verdadero cariño a los viejos. Y como ya no tenía apenas usuarios y el presupuesto de compras era muy limitado, estaba organizando el archivo de la institución. Era Marta.
Encantada de encontrarse con alguien que la alejara de la rutina, pronto entablamos conversación. Cuando le hablé del depósito de los libros que había tenido el privilegio de disfrutar por dentro (la morgue lo llama), me ofreció pasar y al abrir la puerta creí retroceder en el tiempo. Ajena a sus comentarios, me tiré a la primera estantería que vi y empecé a acariciar sus lomos, los palpé, los abrí, los olí y hasta besé algún viejo conocido, para llevarme su irrepetible, su inconfundible perfume en los labios.
Y entonces, como alfiler a imán, algo me hizo sentir irresistiblemente atraída hacia el fondo. Al tiempo que avanzaba, oía cada vez más lejana la voz de Marta, indicando los viejos armarios con rejilla metálica que recubrían la pared: «Allí se conservan los manuscritos, incunables y otras reliquias ¿quieres verlo?». Pero yo ya había abierto las puertas, no la oía, alguien me llamaba por mi nombre.
Destacaba entre todos, tan grande y elegante, con el sello imborrable del que vivió mejores tiempos. Era un ejemplar de La isla del tesoro encuadernado en terciopelo color granate, con cantoneras de cuero y el lomo impreso en letras doradas. Había dormido conmigo, conocía sus defectos de encolado, tenía memorizadas cada una de las ilustraciones, a plumilla, de un grabador decimonónico. Era una edición limitada, antigua. Había pertenecido al señorito y formaba parte de la herencia familiar. Estuvo enLa Roja hasta el final, cuando doné la biblioteca al Ateneo, antes de vender la casa y salir huyendo.
Lo extraje con mimo de su lugar y soplé el polvillo acumulado en los bordes. Apreté la suavidad de sus tapas con la palma abierta de la mano, para sentir el contacto con más intensidad, y lo acerqué a la cara. Lo abrí delicadamente y aspiré con devoción, inhalando tal dosis de pasado que creí trastornarme. Temblando, le pedí a Marta que por favor saliera. Me senté en una silla con él abierto y entorné los párpados.
Volví, con el olor, a recuperar la niñez, las meriendas de pan y chocolate, las imitaciones de tantos personajes que les hacía, a ellas, mi público, que ya no estaban para aplaudir mis andanzas. Me di cuenta de que tenía muchas cosas que contar, pero nadie a quien hacerlo. Un manantial de emociones empezó a aflorar entre las pestañas.
Primero fue una tímida gotita que asomó pudorosa (¡llevaba tanto sin llorar!), seguida de unas lágrimas lentas y ardientes que abrieron el camino a la riada. Tanta agua salada fue vertida cuanta estaba acumulada, la suficiente para que un torbellino tipográfico engullera a los piratas y en su lugar brotara una cascada, a través de la cual los ojos de mi madre me miraron, enigmáticos, profundos, calando hasta lo más hondo de mi alma, como siempre, como la recordaba. (…)