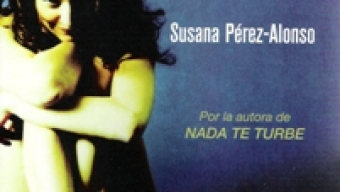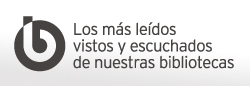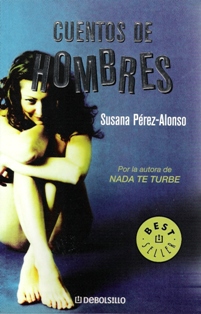 Cuentos de hombres
Cuentos de hombres
Susana Pérez-Alonso
(Págs. 165-169)
Debolsillo
“A la mañana siguiente el hombre salió como cada día. Pero esa mañana recorrió menos puestos, menos tiendas y fue a una biblioteca. Sabía leer lo justo, escribir casi a garabatos, pero tenía una emoción en la mirada que habría sido capaz de ver el contenido de los libros sin necesidad de abrirlos. La mujer se excitaba con su voz, con las historias. Sólo le importaba eso. Ella había sido feliz con la palabra, pensó en el poder de la voz. De su voz. En el placer de ella. No sabía definirlo, pero ella había sentido un placer extraordinario únicamente con oír su voz, con las historias. Eso provocaba él en Hortensia. Y con ese pensamiento, cargado con dos bolsas de plástico, entró en la biblioteca en busca de más historias que contar. Buscó en libros y escribió en cuartillas que llenaba con pocas frases: tenía la letra grande y deformada.
Hortensia Fuentes sabía qué era lo que había ocurrido. Mientras lavaba la ropa aquella mañana pensaba en ello. Era algo que le sucedía desde hacía algunos años. Era una especie de ataque. Epilepsia lo habían llamado. Uno de los médicos que la había atendido la primera vez que lo sufrió, un tipo con aire de sabihondo, le había dicho: «Mujer, no es para tanto; es una cosa que se llama orgasmos no bienvenidos, hasta te puede gustar, porque de otra manera, tú no sé cómo lo ibas a lograr». Y se había reído. Antes de que el hombre de la bata blanca pudiese dar la vuelta, Hortensia Fuentes le agarró por los cojones y el sabihondo estuvo de baja quince días. A ella la encerraron en un psiquiátrico un mes. Pero había merecido la pena. El chulo de marras aprendería a respetar a la gente como ella. Pasó el mes escuchando canciones del Fari: «Mañana te vas a unir a otro que no soy yo. Estrenarás el vestido que tanto deseabas: lucir conmigo. Mañana te vas a casar con otro, con otro que no soy yo». «Que se lleven aquel toro del agua, pero aquel de la fuente que nadie lo toque que lo dejen tranquilo… » Se pasó un mes bien alimentada con otros, como ella. Que no estaban nada locos. Y otros que sí lo estaban, pero que le daban palmas cuando ella balanceaba la masa esteatopígica que eran sus caderas. Disfrutó. El médico encargado de su caso era un hombre decente que se había reído mucho por el hecho que había ocasionado el ingreso de Hortensia. Le dio el alta lo primero que pudo. Le explicó que aquello era un problema del lóbulo temporal. Que posiblemente existiese un difomorfismo en el funcionamiento cerebral en relación con la actividad sexual. Que tenía un componente hormonal claro, ya que se había presentado a una edad avanzada y no en la adolescencia. Hortensia Fuentes no entendió nada. Pero se fue contenta, cada vez que una de sus piernas comenzaba a moverse sola, se tiraba al suelo y gozaba de una sensación muy placentera. Después se levantaba, se sacudía la ropa y continuaba caminando o pidiendo o durmiendo. Le gustaba, no le molestaba en absoluto. Y ahora, por la mirada del hombre, por cómo la había mirado aquella noche, vio que a él le había parecido algo bueno. En esa misma mirada vio poder. Creía que eso lo provocaba él. El hombre pensaba que él lo provocaba con su voz, con su palabra. Hortensia analizó los hechos de una manera muy racional y muy lógica. Llegó a la conclusión de que no debía decir nada. Que él pensase que tenía ese poder. A él le hacía feliz. A ella no le importaba.
El hombre llegó esa noche cargado de cuartillas arrugadas y llenas de palotes. Cenaron y fueron a la entrada. Quería leerle lo copiado en las cuartillas. Le contó que el nombre de Hortensia tenía muchas historias. Había una Hortensia reina, madre de Napoleón III. Aquella Hortensia escribía y tenía amantes. A cada momento, el hombre la miraba. Y Hortensia le devolvía otra mirada llena de satisfacción. Pero no ocurrió lo de la noche anterior; otra historia de Hortensia era la ley: Ut plebiscita unibersum populum tenerent, que tenía algo que ver con un tal Gayo. Decía aquello gritando un poco más y el latín casi sonó a sardo, pero Hortensia continuaba mirándolo con placidez, sin síntomas de arrebato. Arrugó los papeles que había leído y sacó otro del bolsillo. Más arrugado aún. Poniéndose de pie estiró la chaqueta y gruñó: «Hortensia, una muchacha valiente. Ésta es la historia de la mujer polizón. La que embarcó con Luis Antoine de Bougainville, el muy influyente señor de la corte de Versalles». Paseaba y alzaba la voz. Estiraba las manos. Y Hortensia hacía esfuerzos por no reírse. Él quería sentir el poder. Pero ahora ella prefería escuchar la historia. ¡Qué extraños eran los hombres! Él continuó: «A esta Hortensia la raptó un jefe indio de Tahití. Y al liberarla los hombres del barco descubrieron que era una bella y va1iente joven; por eso una de las flores que trajeron de regreso se llamó Hortensia. Y fue una mujer que se llamaba Josefina y que vivía en una mala casa, pero con jardinero, quien las hizo azules. Esta Josefina estaba casada con un tal Napoleón. Fue un hombre triste, seguro que esa Josefina no era tan guapa ni tan buena como tú», y se calló. Hortensia Fuentes, La Perra, lo miraba. Nunca le habían dicho una cosa tan cariñosa como «guapa y buena». Aquello merecía un premio. Comenzó a mover la mano derecha; después los muslos. Y de nuevo rodó por el suelo como la noche anterior. Se retorcía e incluso emitía gritos sordos. Lo había visto en una televisión de un bar. A una que le pasaba lo que a ella, lo del ataque, gritaba y jadeaba. Sólo que aquella otra mujer, la de la televisión, tenía a un hombre casi encima. Cuando pensó que era suficiente, quedó tiesa y después se relajó. El hombre tenía lágrimas en las mejillas y los ojos encendidos. Era el poder. Ella le había hecho creer de nuevo en su poder. Y como la noche anterior, la llevó a la cama y durmieron abrazados y felices”.
(…)