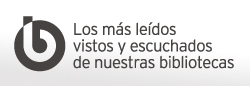(Orillés, Aller) Tras una larga estancia en Madrid, donde se licenció en Psicología, ha regresado a su tierra y actualmente vive en Cenera, el lugar de su infancia y su juventud. Ha publicado las novelas Letanías de lluvia (Alfaguara, 1993), con la que obtuvo el Premio Azorín en 1992, Los clamores de la tierra (Alfaguara, 1996), Recuerdos de algún vivir (Nobel, 2000) galardonada con el Premio Principado de Asturias de novela 2000, y el volumen de relatos El color de la nada (KRK, 1998).
(Orillés, Aller) Tras una larga estancia en Madrid, donde se licenció en Psicología, ha regresado a su tierra y actualmente vive en Cenera, el lugar de su infancia y su juventud. Ha publicado las novelas Letanías de lluvia (Alfaguara, 1993), con la que obtuvo el Premio Azorín en 1992, Los clamores de la tierra (Alfaguara, 1996), Recuerdos de algún vivir (Nobel, 2000) galardonada con el Premio Principado de Asturias de novela 2000, y el volumen de relatos El color de la nada (KRK, 1998).
El Premio Café Gijón de Novela 2003 con El palacio azul de los ingenieros belgas, publicada por El Acantilado, ha puesto una guinda a su brillante trayectoria literaria, a la espera de la publicación en fechas próximas de dos nuevas obras.
Leer: un verbo sin imperativo
El verbo leer repudia el imperativo, como los verbos amar o soñar. Tan absurdo sería gritarle a alguien “¡lee!”, como exigirle “¡sueña!” o “¡quiéreme!”. Quizá para nuestras generaciones la lectura era un acto subversivo. Me recuerdo, aquellas noches sin luna y sin tiempo, sostenido únicamente por la emoción de saber si el joven protagonista de Los Miserables conseguiría librarse de una muerte segura, y el alivio bajo las sábanas cuando la mágica pluma de Víctor Hugo descubría de pronto la entrada a alguna misteriosa y salvadora cloaca. Recuerdo haber llorado a escondidas con Ana Ozores, sintiendo su agónica soledad como si fuera mía, y haber colocado mi cabeza sobre los raíles del tren con Ana Karenina. Me senté muchas veces más allá de la vida en las calles soñadas de Comala a escuchar las confesiones de los vientos de Pedro Páramo y me apoyé en los barandales de un Macondo reticente a poner nombre a las cosas. Dickens, Tolstói, Pessoa, y otros muchos, me enseñaron a vivir. Cada libro suponía un descubrimiento de lo mejor y lo peor de mí mismo. Aquel espiritual momento de extraviarse en la historia, de sumirse en la liturgia del silencio, de regresar al único paraíso posible; aquel instante de intimidad y encuentro con mundos sorprendentes; aquello, digo, tenía mucho de secreto acto subversivo, de silenciosa revolución contra el pensamiento impuesto, y, por lo tanto, de crecimiento interior. Yo siento cómo esto se despide ahora a mi alrededor. ¿Tal vez nosotros (culpables de tantas cosas por omisión), entusiasmados con lecturas maravillosas, teorías imposibles y revoluciones a medias, nos olvidamos de apagarles a nuestros hijos la televisión? Tal vez. No lo sé, pero lo cierto es que la televisión se ha convertido en una recompensa y la lectura en castigo. Y ha sido trabajo nuestro. Habrá que regular el tiempo (regalarlo, si es preciso) para desbloquear las puertas de la imaginación. ¿Qué hay de esa asignatura tan fantástica y elemental llamada Imaginación? Se refuerza el inglés con clases extras, violín de cinco a siete, equitación los jueves, sofisticadas artes marciales, gimnasias rítmicas… ¿y la Literatura? ¿Y el espacio vacío para los sueños? ¿Y el aroma inconfundible y redentor de los libros? Ofrecemos a nuestros jóvenes demasiadas lecturas para instruirse, pocas para soñar. La lectura debe ser un acto creador, no un acto académico. No exijamos resúmenes o comentarios después de la lectura de un libro. Compartamos sentimientos alrededor de ese libro. Rebusquemos en los estantes libros que motiven, que enganchen, libros que asombren. La lectura es una conversación con el mundo. Muchos dicen que les gusta leer, pero que no tienen tiempo o que llegan a casa muy cansados. Ya Séneca advertía que la lectura alimenta el espíritu y da reposo después de la fatiga. No creo que la lectura haya que considerarla desde el punto de vista de la destrucción del tiempo. ¿Quién tiene tiempo para estar enamorado? ¿Se ha visto alguna vez que algún enamorado no encuentre tiempo para amar? La lectura no depende de la organización del tiempo social; es, como el amor, una manera de ser. Padres y profesores debemos buscar libros que enganchen a nuestros hijos desde la primera frase, y debemos ocupar tiempo para leerles en voz alta libros que los sobrecojan, que no los dejen parpadear desde la primera línea. Y hacerlo escenificando, gritando si es preciso. Descubrámosles que el placer de la lectura reside en esa intimidad mágica entre ellos y el autor. Y cuando esa intimidad se haya producido podremos salir de puntillas, pues ellos irán a buscar ese libro para saber cómo termina la historia. Tengo la sensación de que nos hemos esforzado poco. Me resisto a que algunas cosas que fueron importantes se diluyan fríamente y sin remisión. Hay quien dice: no importa, llegan otras que también serán importantes. Quizá mi error esté en situar a la lectura en la misma dimensión en la que sitúo al amor o a los sueños. De forma permanente oímos hablar de El Quijote. Niños y adolescentes tienen y tendrán que soportar la imposición de su lectura. Digo bien, soportar, porque creo que El Quijote no es un libro para niños, ni siquiera para adolescentes. No creo que sea un texto para escolares. Es un libro donde lo importante es la idea, lo abstracto. Leí el libro en la adolescencia, cuando el sentido del ridículo aparece en forma de dolor y el miedo a parecer patético ante los otros se manifiesta continuamente. No me gustó nada el libro de Cervantes, pues pensaba que él se reía de mí a través de los mismos personajes que ridiculizaban a don Quijote. Esto mismo se lo he oído decir a otros escritores. Al adolescente le falta confianza en el mundo y en sí mismo. Está viviendo intensamente ese proceso de consolidación de la personalidad, y por ello le desespera la confianza ciega que don Quijote manifiesta siempre en todos a pesar de que se burlen de él. Yo, como adolescente, necesitaba héroes para admirar y para que me protegieran, o, en su defecto, personajes que sufrieran por lo que sufría yo y que sintieran conmigo el amor, la duda o el miedo. El Quijote es un libro de madurez donde se plasman todos los enigmas humanos: la eterna pelea entre realidad y ficción; la indefinición de la frontera que separa locura de cordura; las complejas relaciones humanas, los mitos y su necesidad, la idealización del amor o el poder de la imaginación. Es el gran libro, el libro total, y yo disfruto con su lectura permanente. Pero tardé en llegar a él por aquel rechazo inicial. Su lectura en un tiempo inadecuado puede tener consecuencias catastróficas. No utilicemos nunca el imperativo del verbo leer. Y menos con este libro tan especial y valioso. Para escribir este libro, Cervantes tuvo que leer muchos libros de caballería. Yo aprecié más el valor de Germinal, de Zola, quizá porque un día había leído Sexta Galería, de Martín Vigil. Cada libro tiene un lugar en el tiempo total de la lectura.