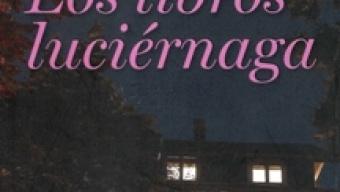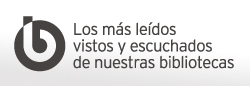Leticia Sánchez
Leticia Sánchez
Los libros luciérnaga
(Págs. 320-322)
Algaida
Cuando Mundo le contó su extraña amistad con las putas a Ulises, este pensó que algo había heredado de su padre. Recordó los tiempos en los que las putas abarrotaban la librería para ir a contarle sus penas a Melquíades. Allí se cobijaban, rodeadas de facsímiles, enciclopedias y novelas viejas, acurrucadas en el poco espacio que dejaban los libros. Melquíades encendía el brasero que tenían junto a la máquina registradora y dejaba a aquellas mujeres de piernas desnudas que se acercaran a calentarse. Cuando nevaba, la librería se convertía en el único refugio de las putas del parque.
A decir verdad, la librería solía estar casi siempre llena de vecinos o de comerciantes de la zona. Iban allí como el que va al bar de la esquina: a pasar el rato, a contar penas, a saber qué se cocía en el barrio. Incluso guardaban debajo de una estantería la botella de anís de Amancio el sereno, que solía ir a la librería de vez en cuando a echar un trago y reposar las piernas.
Melquíades los escuchaba a todos, Ulises hablaba con ellos comenzando así su gusto por las tertulias, mientras que padre permanecía en el cuarto de atrás revisando sus papeles y refunfuñando que esa gente en vez de pasar tanto tiempo allí charlando, bien podría comprar un libro.
Antes no había muchos más clientes que los que iban allí a hablar. Padre, Melquíades y Ulises sobrevivían vendiendo a bibliotecas y coleccionistas. El resto eran pequeñas ventas que apenas llegaban para pagar el recibo del agua o los calcetines de invierno. Leer, en aquellos tiempos de represión, ignorancia y hambre, era un lujo reservado a ricos, profesores y homosexuales.
Para empezar, no había dinero para libros. Padre solía hacer intercambios. Les daba a sus clientes la oportunidad de comprarse un libro y, cuando terminasen de leerlo, volver a la librería a cambiarlo por otro pagando una perrona por cada cambio. Aunque tampoco resultaba un negocio muy ventajoso, porque no sólo no había dinero, sino que tampoco había tiempo. La gente se pasaba los días trabajando, y por la noche no se podía tener la luz encendida más de lo necesario porque los recibos pasaban cuentas millonarias. No había horas en el día para leer.
Además, en esa época de necesidad, estaba mal visto perder el tiempo delante de un libro. Padre tenía un cliente fijo al que vendía novelas casi a escondidas. Venía todos los jueves. Era un ganadero de un pueblo cercano que aprovechaba los días de mercado que iba a la Vieja Ciudad para acercarse a la librería. Le compraba libros para su hijo, y padre le vio muchas veces enjuagarse las lágrimas. «Este hijo mío no sabe hacer otra cosa más que leer», decía. «Cuando le mando ir a cuidar a las vacas va con un libro bajo el brazo y allá se tira debajo de un árbol. Es la risión de todo el pueblo. No sé que va a ser de él»,
Sí, leían los porteros y las amas de casa: las unas novelas de amor y los otros libros de vaqueros y de detectives. Así mataban las horas y soñaban un poquito con romances que no tenían y con aventuras que no se vivían dentro de un portal. A nadie le parecía extraño porque eran gajes de su oficio.
Luego los tiempos fueron cambiando, pero los lectores seguían escaseando como unicornios. Ahora el mundo ofrecía otras distracciones que requerían menos tiempo y esfuerzo que leer un libro. Por lo tanto, la librería seguía básicamente como antaño: sobreviviendo con los coleccionistas y las bibliotecas. A lo que se agregaban los regalos de navidad y cumpleaños. Generalmente, Merlín se llenaba de nostálgicos, de estudiantes o de gente que, como a Flora, simplemente les gustaba estar allí. Era un pequeño universo protector para supervivientes. Porque para Melquíades eso es lo que eran los lectores: unos supervivientes que realizaban la rebelión silenciosa de la lectura.