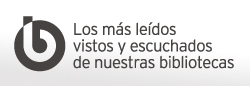Para parar las aguas del olvido
Para parar las aguas del olvido
Paco Ignacio Taibo I
(Págs. 75-79)
Ediciones B
Ángel y Juan Ramón
Los héroes nos invadían por todas partes, mezclándose con nuestra vida y asaltando nuestros sueños: Sandokán, Karl May, Miguel de Unamuno, Tarzán, Rubén Darío, el Zorro, Gerardo Diego, Ken Maynard, Federico García Lorca, Dostoievski, Gogol, Turgenief, Leónidas Andreieff, Alberti, Robinsón Crusoe, dos Machados, dos; Quevedo, Jack London, Galán y García Hernández, Pablo Iglesias, los Tigres de la Malasia.
Frente a estas huestes que entraban en nuestras vidas a través de libros, leyendas, noticias vagas, colocábamos la perversión: Hitler, Mussolini, Franco, Isabel la Católica (que para mí siempre ha sido un sello de Correos), la policía, los falangistas, los guardias, los jueces, los fiscales, el imperio, los himnos, los escudos, la poesía de los triunfadores, los confidentes, los textos escolares, el cine nacional.
Y en los largos paseos por la Rosaleda, dando vueltas a la Fuente de las Ranas, caminando en un apretado grupo de confidencias y noticias recién adquiridas, en esos momentos: la esperanza de huir: París, Londres, Nueva York, Brasil, México, el Amazonas, la selva, el Oeste, el Paraíso. Lo que sea pero que esté fuera de España (de esta España, claro).
Los borbotones de cultura nos llegaban por muy diferentes lados. Manolo los recibía, sonriendo, de sus amigos los maestros de escuela viejos. Maestros que eran liberales milagrosamente salvados de la hoguera, seres enamorados de su oficio y sin otra visión del mundo que los niños y niñas que iban pasando por sus manos.
Maestros que hablaban en voz baja y dejaban aflorar, con disimulo, una vena libertaria pero muy suavizada por tantas horas de labor docente.
Para Benigno la cultura eran aquellas revistas ácratas de sus hermanos, en las que tan pronto aparecía un “desnudo artístico” como un virulento ataque contra los curas.
Para Amaro y para mí la cultura nos llegaba a través de la biblioteca de Tío y del propio Tío.
Para Ángel la cultura venía a través de un largo camino de maestros de escuela, de profesores de magisterio; el padre, la madre, el hermano y la hermana.
Por todo esto, quien tenía que encontrarse con Platero era, irremediablemente, Ángel, al fin que Platero y yo era un libro que se leía en todas las escuelas antes de la guerra.
-Manolo, ¿en la librería lo hay?
-Está prohibido.
Entonces el ejemplar de Ángel cobró fama inmediata. Benigno sonrió, displicente:
-Jolín, un burro.
Pero el burro nos trajo llorando y llorando durante varios días. Ocurrió, sin embargo, que los amores con Juan Ramón Jiménez fueron conflictivos. Yo me enamoré y me desenamoré rápidamente. Aún ahora pocos de sus poemas me interesan.
Ángel, hoy, me mira como ayer:
-Pero, hombre, si es un gran poeta.
- Sí, sí; pero…
Supongo que en esto de la poesía el primer flechazo es también importante.
Ángel y Juan Ramón, sin embargo, han tenido unos amores felices, duraderos y fructíferos.
Cuando me envió desde Albuquerque sus libros sobre Juan Ramón, me dije: “Al fin, de ese gran amor han nacido hijos”.
Habían nacido gemelos: dos tomos.
Ángel era por entonces un muchacho de rostro redondo, con una mancha de color de café con leche en la frente y un caminar un poco a saltos, como si danzara o pisara sobre un colchón.
Era más callado que yo y menos pintoresco que Benigno, tan apacible como Amaro y menos sarcástico que Manolo.
Su humor resultaba suave y un poco triste en ocasiones. Cuando llegábamos a su casa adquiríamos el aspecto de un grupo de muchachos respetables, fingíamos una gran seriedad y saludábamos a doña María con toda cortesía.
Ángel no conoció a su padre, pero nosotros sí; estaba su retrato en el despacho y lo hubiéramos saludado si, un día cualquiera, vuelto de la muerte, se hubiera cruzado en nuestro camino.
Aún lo recuerdo; con una gran barba tupida y arreglada. Maestro de maestros, nos miraba desde el cuadro imponiendo respeto.
La casa de Ángel era grande, silenciosa, con una calma que ni tan siquiera el drama había conseguido alterar. Doña María alquilaba una habitación a un huésped, y no conocíamos al huésped; así resultaba todo de lejano, distante y correcto.
(…)
Ángel comenzó a ser poeta ya mayor, ya abogado, ya maestro (como todos los suyos), ya salido de una tuberculosis que le llevó hasta Páramo del Sil.
A Páramo del Sil le mandé yo una carta contándole que me había enamorado de una muchachita que estudiaba en el Instituto Jovellanos de Gijón y que usaba calcetines.
Me envió uno de sus primeros poemas, es posible que el primero. Terminaba así:
No sé por qué
me emocionó tanto
la historia de tu novia con calcetines blancos.
Platero y yo, Platero y todos nosotros; el burro, jolín, nos obligaba a avergonzarnos de nuestras lágrimas.
Había un llanto de rabia que no nos impedía sentirnos hombres y un llanto blando, vergonzante, que nos obligaba a limpiarnos los ojos, toser y cambiar de tema.
-Es que yo siento a Juan Ramón Jiménez como demasiado frío, demasiado lejano en sus versos y, sin embargo, con el burro ese del carajo se propuso ponemos a todos a llorar.
Ángel me miraba moviendo la cabeza:
-Que no, que no. Algún día lo comprenderás.
Pero resulta que pasaron más de cuarenta años y todavía no lo comprendí, debe ser que nací incapacitado para gozar con J. J.