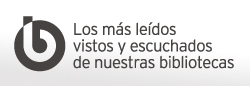Sara Suárez Solís
Sara Suárez Solís
Un jardín y silencio
(Págs. 17-19)
Fundación Dolores Medio
Pero pronto me di cuenta de que, en realidad, la escalera principal, con su mullida alfombra azul de cenefa estampada en ocre y verde y su pasamanos de madera labrada, no eran de uso diario, ni tampoco el viscontiano ascensor relumbrante. En la planta baja, sólo se vivía en la biblioteca, la galería en rotonda donde se tomaba el café y el comedor pequeño, de diario, que caía sobrela cocina. Enel primer piso, mientras yo estuve allí, sólo se utilizaron cuatro dormitorios. El servicio doméstico vivía en el sótano. También tardé tiempo en conocer algo del segundo piso, y aún sigo preguntándome qué se albergaba en las buhardillas. Muchas veces me alegré de pensar que, como los ricos no poseen el don de la ubicuidad, tienen que reducirse, casi siempre, a espacios no mucho mayores de los que disfruta cualquier mortal de mediano acomodo.
La muchacha me guió hasta la biblioteca, aunque era bien fácil encontrarla: segunda puerta a la derecha, en el hall. Al día siguiente, sin embargo, me enseñaron otra entrada más sencilla, por una escalerita interior que comunicaba todos los pisos del palacio. No volví a usar nunca la gran escalera central, que se reservaba para los días de repicar gordo. Pienso si intentarían deslumbrarme en el momento de mi llegada.
!Qué biblioteca, madre mía! Una enorme habitación, dos pisos de bellísimos armarios de caoba y cristal, repletos de libros; tres grandes ventanales hasta el suelo, frente a la puerta de vidrieras emplomadas; ¿y las lámparas, la mullida alfombra persa sobre la moqueta verde del piso, las mesas con incrustaciones y dorados, el piano de cola, los sillones de cuero verde… ? ¿y toda la preciosa barandilla metálica, con florones parecidos a los del ascensor, que bordeaba el segundo piso de estanterías? ¡Cómo vivía aquella gente! Me enfurecí por dentro: ¡descendientes de explotadores, que habían hecho su fortuna comerciando con el hambre del pueblo!
Allí estaba esperándome el señor Noriega, y entonces me fijé en su ropa: un terno gris, sin corbata, seguramente para democratizar el vestuario. Pero eso me importaba un comino. Enseguida me puse al corriente de los problemas con que me iba a encontrar, porque la biblioteca estaba dividida en cuatro lotes: uno había pertenecido a doña Concha Cuesta, primitiva dueña del palacio, viuda de un ricachón indiano, beatorra, según recuerdo, que fue madrina de confirmación multitudinaria en mi parroquia de barrio el día en que yo recibí semejante sacramento de manos de un obispo, carca de mucho cuidado, que le sacaba los hígados a la tal doña Concha, supongo que a cambio de perdonarle la inhumana adquisición de tanta riqueza. Sus libros eran pocos y casi todos de devoción, o de Pereda, Concha Espina y Menéndez Pelayo. El segundo lote procedía de don Teodoro Brañes, sobrino y heredero de doña Concha, el señorito Doro, mi padre «natural», que había transmitido el palacio y la biblioteca a su hermana, y ella a su hijo, el señor Noriega, hacía diez años. Este segundo lote, según comprobé más tarde, era abundante, pero no ofrecía especial interés, salvo toda la novela amorosa de los años veinte y treinta, primorosamente encuadernada. El tercer lote, el más numeroso y de gran valor en libros antiguos, incunables, manuscritos, primeras ediciones, obras dedicadas y ejemplares raros, únicos y curiosos, amén de una completísima colección de obras de arte en varios idiomas, era del mismo Noriega, y ya estaba clasificado y bien ordenado. Ahora se trataba de incorporarle los dos anteriores, fichados, registrados, etc. Esta iba a ser mi principal labor. Yo calculé aquellos tres lotes en unos veinte mil ejemplares. Rumié muchas veces que deberían estar al servicio del pueblo, y no para disfrute particular de una familia de ricachos.